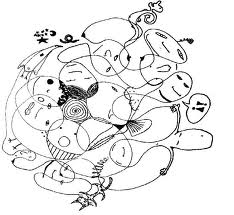Ford, John. Mejor que la crítica literaria para tomarle el pulso a la opinión pública ilustrada es la crítica audiovisual –ya no sólo cinematográfica desde la omnipresencia de las pantallas-, por su mayor inmediatez y la mayor presión que sobre su palabra ejercen el motor de la industria y la rueda del comercio. Como lector, el cinéfilo de la vieja escuela había aprendido a reconocer, atendiendo a las calificaciones de la crítica tras los estrenos, antes de verlas las películas que podrían gustarle: no las de cinco estrellas, sino las de cuatro, y esto no sin un motivo. Bastará un ejemplo para darlo a entender: My Darling Clementine, producción de Darryl Zanuck dirigida por John Ford. El primero, después del montaje, no estaba del todo conforme con la labor del segundo; hizo algunos cortes y encargó luego a un director sustituto repetir alguna escena. La de Wyatt Earp hablándole a su joven hermano ya en la tumba, una típica situación fordiana que no aparecía por primera vez en una película suya, volvió a rodarse, aunque sin que Henry Fonda alcanzara la dominada intensidad de la toma original, y es la que puede verse en la versión definitiva. My Darling Clementine es considerada con justicia una de las cimas del arte de Ford, capaz de asimilar sin desdoro estas pinceladas ajenas, pero no se trata aquí de reivindicar el genio creador ni de condenar el poder del dinero, sino de situar una diferencia e identificar, a partir de ella, el fundamento del índice de satisfacción resultante en cada caso, aunque a propósito del mismo objeto. ¿Qué echa a faltar Zanuck en el primer montaje? ¿Qué le preocupa que el público eche a faltar? ¿De qué depende que el crítico mainstream otorgue o no su quinta estrella? ¿Qué garantiza la total satisfacción del espectador promedio estimado? Existe un punto de identificación secreto pero evidente entre quien invierte en la elaboración de un producto y quien lo hace en su adquisición, por muy desiguales que puedan ser las cantidades implicadas: una expectativa que como todas aspira naturalmente a que se la colme. La apabullante rotundidad de los grandes espectáculos no busca otra cosa que asegurar tal plenitud. De que lo logre depende precisamente el éxito, ese acuerdo instantáneo cual flechazo entre quien arriesgó su capital y quien pagó su entrada. Pero a esa redondez se opone tercamente otro vértice, que resulta a su vez de otra identificación entre dos de las partes implicadas: el autor y su seguidor, el ya aludido cinéfilo, cuya fe en el artista elegido no se basa en la omnipotencia de su espectáculo, sino en su capacidad de revelación, es decir, de señalar no sólo algo que no puede verse allí sino también su falta. De tal pinchadura en el globo, la del éxito efímero por la verdad inconquistable, da cuenta la estrella ausente y sacrificada fatalmente más que a conciencia; el espectador leal, el verdadero crítico, sigue esa estrella. Pierre Boulez afirmaba en una entrevista reciente que componer es concebir un universo, con todas sus leyes y propiedades, y después transgredirlo. Lo mismo ocurre en todas las artes: es entonces cuando se rasga la cúpula del huevo de oro y éste deviene observatorio, abierto a la luz del espacio exterior.

Freud, Sigmund. El rechazo del psicoanálisis por parte de tantos escritores, desde Musil hasta Nabokov o Robbe-Grillet, entre otros, con argumentos muy parecidos y de lo más reactivos a menudo, disgustados tal vez por una teoría potencialmente contraria a la ficción en su virtual aptitud para interpretar y explicar cuanto misterio vaya a ocurrírsele a nadie, puede verse también como el rechazo de cualquier tradición hacia la técnica que viene, según se teme, a embalsamarla y sustituir su pluralidad nunca cerrada por la fórmula de todas las combinaciones. Pero más interesante que adherir a este rechazo u oponérsele es confrontarlo, pacientemente, con los límites o las elecciones del propio Freud en literatura, atribuibles a su formación, la de un profesional en medicina con inclinaciones humanistas, encrucijada entre el arte y la ciencia característica de su época, más capaz de apreciar a Dostoyevski o a Goethe que a sus propios contemporáneos y, sobre todo, a autores más jóvenes como Joyce o Céline; más capaz, sobre todo, de leerlos, es decir, de ver a través de ellos o en sus obras las prefiguraciones de su propio pensamiento, lo que no quiere decir que sólo se proyectara a sí mismo en lo leído, sino que leer es entender tanto como escribir es pensar. Si Freud se adelantó a su tiempo, si se colocó a su vez más allá de lo que su tiempo era capaz de asimilar por completo, fue a través de lo que descubrió mediante su propia invención, perfeccionada a lo largo de toda una vida; también ella, en este sentido, caminaba delante de él. Pero no es el único caso: véanse si no esas fotos de los miembros de la Bauhaus reunidos en su escuela, con sus espesos ternos, barbas y monóculos en medio del funcional mobiliario y los vaciados ambientes por ellos diseñados, conjunto que da siempre, fatalmente, la impresión de un grupo decimonónico trasladado al futuro por cualquier máquina del tiempo extraída de la literatura de aquella época. Moisés no llegó a la tierra prometida; tampoco el hombre que se adelanta a sus contemporáneos, desde su tiempo ve el futuro y aun lo moldea está por eso menos enraizado en su propio siglo que los otros. Lo que para éstos significa un compromiso.

Ford, Henry. “Pueden tener coches del color que quieran, siempre y cuando sean negros.” Así habló el todopoderoso industrial Henry Ford refiriéndose a los consumidores, pero luego los coches fueron de todos los colores que, mezclados, como se sabe, dan blanco. Ahora, con una economía deprimida, son todos grises. Henry Ford ha triunfado. Pero su triunfo ha empalidecido.

Visconti, Luchino. Ensayo melo-histórico: Senso. Lo admirable, el combo de melodrama e historia realizado plenamente en cada escena, en cada movimiento de cámara, en cada orquestación audiovisual, viene de Verdi, de esa mezcla entre íntimo y político, cuerpo y sociedad, revolución y resurrección que Verdi plasma en música y en escena y de la que extrae a su vez la extraordinaria energía que despliega. En Otelo, Iago al contrario aplica una especie de mortífero principio de realidad que afirma la imposibilidad de que cuanto contradiga una separación evidente pueda unirse o que lo originariamente distinto pueda devenir semejante. En Senso también triunfa la muerte, agazapada en la tentación de contrariar a un destino no querido por los dioses, sino determinado por una formación socio-histórica. Analizar los dos dramas trágicos, el de Otelo, el moro de Venecia, y el de Livia, la veneciana traidora, sin perder de vista su condición de ciudadanos en guerra con un enemigo extranjero que se revuelven a su vez contra los suyos o contra su ley. Tanto Otelo como Livia acaban matando lo que aman y cada uno, a su modo, presa de la locura en un mundo envenenado.

Hirst, Damien. Productores, galeristas, editores, curadores, todo un caldo cada vez más espeso a medida que pasan los años. Los anillos de la exhibición y la distribución van cargándose con cada vez más piedras ocultando el planeta que rodean. También la contribución del público se ha sobrevaluado, pues la multiplicación al infinito de puntos de vista no renueva la mirada más de lo que los dardos que no dan en el blanco golpean el tablero en su justo centro. Pero el océano de los rumores, el mar de los comentarios, es tranquilizador: no hay peligro ni riesgo allí, pues el feroz tiburón en el fondo de sus aguas está embalsamado.

Balzac, Honoré de. Visión es la de Balzac, desde el trono y el altar, excluidos pero implícitos en el cuadro. Opinión es una de tantas emitidas en el interior de éste y emanadas de la época que en él se pinta. Más síntoma que diagnóstico, al revés que la visión, donde el punto de vista se distingue del objeto por más que participe fatalmente en la escena, por más alto que llegue a sonar en la cresta de la ola no tardará en sumergirse bajo la turbia corriente de sus semejantes. Nada de eso escapa a la visión, por más velada que esté tras el precipitado arrítmico de las opiniones.
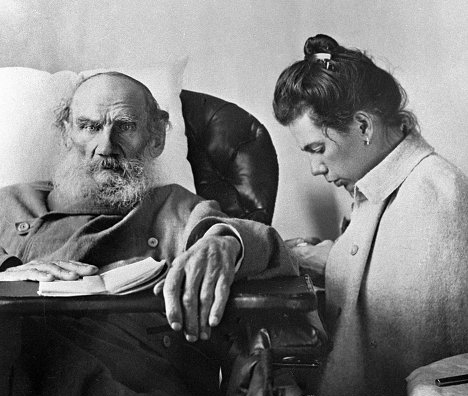
Tolstoi, León. Como es un monólogo, como es una historia referida al narrador por quien la ha protagonizado sin que éste ofrezca más pruebas de la realidad de ese testimonio que su propia presencia física y los rumores ocasionales que la rodean, podría conjeturarse si lo que cuenta el personaje central de La sonata a Kreutzer no es más que una invención, un delirio con el que da rienda suelta a sus deseos y a la culpa que le provocan, rejuveneciéndolos con cada nuevo acceso, en lugar de la experiencia que ha definido su destino. Pero la falta de pruebas no demuestra lo que una astucia demorada intenta sugerirle al oído atento, que sin oponer tantas barreras ya se ha tragado el anzuelo de la ficción. Pues de entrada la impresión recibida lo ha puesto en el buen camino, por el cual puede seguir el descabellado relato que le imponen sin que la incredulidad logre desviar su escucha o diluir su concentración. Y es que aun si lo que cuenta desborda y rompe los límites de lo verosímil, que para cada lector son distintos, y aun si no hay más que su voz para sostener la realidad de lo que afirma, con creciente exigencia, de cualquier modo hay que creerle al narrador al menos por un detalle que, precisamente, no es menor ni deja de estar, por eso, en directa relación de desafío con el entorno –su interlocutor, los lectores- que pone a prueba: la desmesura, que tanto en la expresión como en el contenido de su drama ocupa un lugar preponderante, a tal punto que puede devenir clave central de una lectura que se ocupe de seguir este motivo recurrente a lo largo de todo el relato, donde lo encontrará activo en varios niveles. Pues difícilmente causa alguna provoque en cualquier hombre un efecto tan desmedido como el que puede producir una mujer, y entre ellos pocos más desmesurados que la ira. Es decir: no es que nada logre enfurecer tanto a un hombre como puede hacerlo una mujer, sino que lo que cae a menudo fuera de toda medida es la distancia de la causa, considerada por terceros, al efecto, manifiesto en una reacción que se ve inagotable tanto como le parece imposible colmar el pozo sin fondo abierto por la ofensa o la frustración. La novela abunda en ejemplos y variaciones de esta desproporcionada relación que para el hombre supone el encuentro con la mujer, así, de esta manera categórica, todos ellos a la vez tan alegóricos como concretos por más inasible que se muestre el objeto de la alegoría en cuestión; pues de lo que se trata, siempre, es de la discordancia entre el tamaño de la piedrita que cae a un lago en calma y la amplitud de los círculos concéntricos que desata a su alrededor, potencialmente infinitos una vez retiradas las orillas y colocado el escenario fuera del mundo físico, donde no hay límites, es decir, en el espacio de las pasiones humanas, donde está su lugar aunque éste no pueda definirse ni cercarse. ¿Cuánta tierra necesita el hombre?, preguntaba Tolstoi en el título de un cuento que para Joyce era tal vez el mejor que jamás se hubiera escrito. Si la agricultura era para el conde una de las prácticas de la santidad, si su estrecha dependencia de los ciclos de la naturaleza le aseguraba la permanencia en los confines de lo permitido, el cumplimiento de su destino de mortal sobre la tierra y la cobertura en sudor frontal, goteando sobre el arado, de su deuda con el Creador, La sonata a Kreutzer en cambio ofrece, a través de su descripción de las grandes tiendas de ropa y accesorios femeninos, hecha al pasar pero no casualmente, una visión del comercio como obra del demonio mismo, experto en la disposición de galerías de espejos y la puesta a punto de máquinas de multiplicar lo superfluo hasta el extravío y el programado olvido de lo sustancial. “Visite usted las tiendas de una gran ciudad. Allí hay millones y millones; allí es imposible estimar la enorme suma de trabajo que se consume. ¿Hay algo para uso de los hombres en las nueve décimas partes de esas tiendas? Todo el lujo de la vida es exigido y sostenido por la mujer”, dice Pozdnishev a su interlocutor. “Examine usted las fábricas. La mayoría producen adornos inútiles: coches, muebles, juguetes para la mujer. Millones de hombres, generaciones de esclavos, mueren destrozados por aquellos trabajos forzados, tan sólo por los caprichos de las mujeres. Las mujeres, a modo de soberanas, guardan como esclavos sujetos a un duro trabajo a las nueve décimas partes del género humano. Y todo porque se las ha humillado, privándolas de derechos iguales a los nuestros. Y entonces se vengan explotando nuestra sensualidad y atrapándonos en sus redes. Sí, a eso se reduce todo”, concluye. “Las mujeres se han transformado a sí mismas en un arma tal para dominar los sentidos que un hombre ya no puede permanecer sereno en su presencia. En el momento en que un hombre se acerca a la mujer, inmediatamente queda bajo el influjo de ese opio y pierde la cabeza.” Podría decirse que no hay nada sobrenatural en todo esto, que no hace falta demonio alguno para orquestarlo, y puede advertirse también el latente programa social propuesto por el autor para su reforma, pero más de un siglo después, levantada casi a noventa grados la barrera social entre los sexos, incorporada la mujer al mercado laboral y radicalmente cambiados su modo de vivir y su posición en la comunidad, lo que de todos modos persiste de la alucinada visión realista manifiesta por el antes arrebatado Pozdnishev es el desarrollo de una civilización en la que el trabajo de la tierra tiende a borrarse de la consideración del grueso de la humanidad, feliz de librarse de él volcada masivamente, aún más que a la industria, a los servicios y las comunicaciones, en tanto el comercio y las mercaderías arrastran tras de sí el mezclado torrente de unos deseos a la vez llevados al exceso y desbordados no tanto por los objetos ofrecidos o los anunciados, sino por la vacante siempre abierta al objeto perfecto que, como el Mesías, no llega y no consuma la insomne busca de satisfacción. Desde el punto de vista del objeto, que no lo tiene, su hipotético valor aumenta en progresión geométrica y no hay límite a la cantidad de veces que puede ser vendido; pero, por el mismo estado de cosas, a tanta velocidad como asciende, alejándose, el objeto ideal que coronaría la pirámide, van cayendo en el vacío de las liquidaciones los miles y millones de objetos reales que ya, insignificantes en el mercado al que llegaron flamantes, no encuentran cómo desmaterializarse en su precipitación hacia el punto de fuga.
 Barba Jacob, Porfirio. La dama de cabellos encendidos / transmutó para mí todas las cosas. El efecto de la metáfora supera al de la droga.
Barba Jacob, Porfirio. La dama de cabellos encendidos / transmutó para mí todas las cosas. El efecto de la metáfora supera al de la droga.