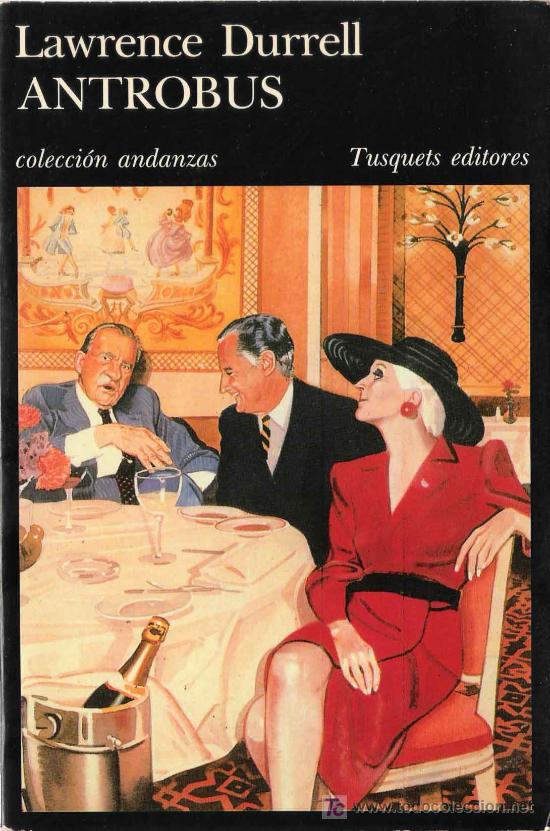Editar es velar el sueño ajeno.
¿Cuán enamorado se puede estar?
No es como el lector, que duerme al lado.
La noche pesa sobre el ser despierto.
“Yo voy al teatro a silbar al público”,
me decía un amigo dramaturgo
a quien nunca el aplauso dejó oír.
Crítico se nace. Con ese drama
no se conmueve a nadie, aunque el conflicto,
siendo fatal, queda así asegurado.
No el mañana, aunque las próximas horas
son previsibles como la novela
que se me ha encargado solapar.
Tengo toda la sombra de la noche
por delante para dar a esta tinta
densidad y fluidez, y alrededor
para hacerlo con el discreto oficio
que mi oscura condición garantiza.
Como un párpado que se abre y cierra,
el deseo de reconocimiento
insiste y renuncia, igual que una herida
o el sueño opaco del que está cansado
pero trabaja. Y se retira y vuelve
a preguntar y pedir, considerado
tanto a la luz de la lámpara insomne
como al sol de la fama ajena, fuente
de un agua que no sacia pero brilla,
incapaz de dormirse en el sereno
perfil de una moneda. Así comercia,
pagando sus deudas con lo que obtiene
sin formar un capital, apostando
más al azar que a las cartas marcadas,
consigo mismo y con sus semejantes,
que los mismos billetes manipulan.
Aquí el que vende se siente explotado,
pero el que compra se siente estafado
y no hay, que equilibre la balanza,
más que el veneno de los comentarios
cuando se vierte en la copa del ausente,
deslumbrado por su propio reflejo.
Los que beben a su salud se ríen,
sentados a la sombra del espejo,
pero hoy estoy solo y debo estar sobrio,
la silla recta y la espalda de pie.
Aun así, una sentencia que corrijo
me abre la risa y mi lengua inclina
al diálogo imposible con mi amigo
comediante, que duerme si no finge
dormir o estar despierto sobre un libro
como éste, inconcluso, interminable,
para ganar el pan de la vigilia.
Un faro que no guía a ningún barco,
mi ventana, la única encendida
sobre las plácidas olas del barrio
sumergido en su pecera sin islas.
Hago asomar una costa lejana
y deslizo hacia allí la breve espuma
de hace un rato, buscando el eco infiel
que confirme su razón y la firme.
Una risa cavernosa, de cueva
cerrada a ciudadanos honorables
en horas de servicio, al menos, donde
citarnos, como ahora no podemos.
La risa del amor desencantado,
que en la calma cautiva de estas horas
debo masticar con boca cerrada,
mientras maquillo, con dedos arteros,
un objeto vuelto prosaico. Hay alguien
que entiende esta tarea al otro lado
del océano opaco: la paciente
restauración de lo que jamás hubo,
espejismo de ojos legañosos.
Y por eso comprende esta escritura
de aguijones, que también él practica
cuando glosamos sagas y consignas
a la furtiva luz reveladora
de disecciones e iluminaciones,
luz mala del lector supersticioso.
Mientras el sol todavía no cubre
los estrechos límites de mi mesa,
puedo extenderlos, como de una balsa
los bordes que la apartan del naufragio,
aun si debo inclinarme ante este pálido
doble del amor no correspondido.
Mañana estará erguido en las vidrieras
detrás de las que otros no lucimos,
pasándonos debajo del pupitre
notas doctas acerca del premiado.
Desconocidos por nuestro semblante,
intercambiamos, fuera de registro,
toda una correspondencia culpable
de ser efectivamente privada.
1-2.4.2022