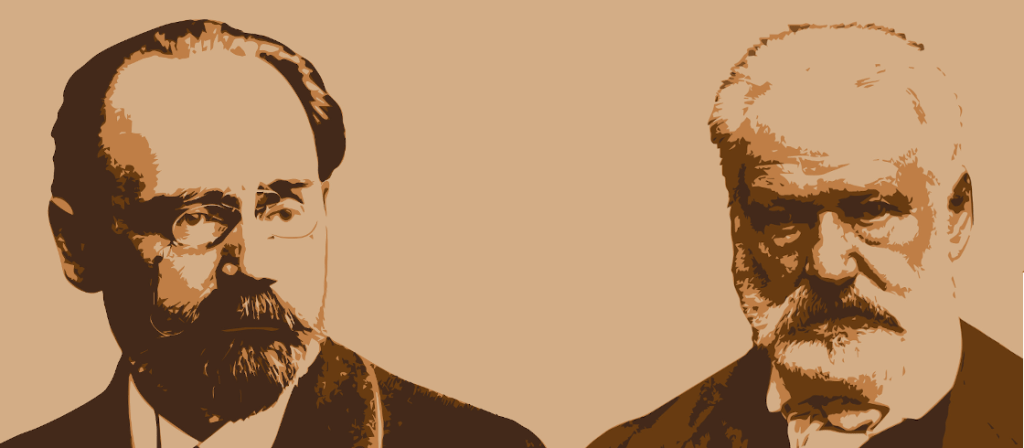¿Quién no ha oído eso de que una imagen vale por mil palabras? Algunos lo repiten y algunos de éstos lo argumentan, mientras otros lo refutan mediante diversos razonamientos y ejemplos. Mientras tanto, más allá de su declarada superioridad sobre el viejo verbo, gracias al mutuamente potenciado y paralelo desarrollo de la tecnología y las comunicaciones, las imágenes proliferan cada vez con mayor facilidad y circulan como calderilla: de una moneda universal, además, porque no requiere traducción.
Pero tampoco es cuestión de abominar de la imagen en nombre de la postergada palabra, ni de soñar con el resurgimiento de un lenguaje desde las tinieblas a las que lo ha empujado el brillo de otro. Se trata más bien de señalar un naufragio a dúo. O de hacer ver, a la luz de los restos del primer barco hundido, la roca a la que el segundo se aproxima fatalmente o contra la que ya se ha estrellado, si es la agitación de las maniobras de rescate lo que más llama la atención sobre él.
Cuando se habla, hoy, de cultura de la imagen, no se habla de pintura ni aun, en realidad, de fotografía. Ni, en el fondo, de cine. De lo que se habla es de cómo se mueve todo esto (y sus sucedáneos) entre los distintos soportes en que navega y las retinas que lo reciben. Es la película que va montándose sola en la conciencia de cada uno, sustituyendo al mundo material que representa y del que procura testimoniar algún sentido, aunque éste ha de enmascararse –y nada mejor hoy que las imágenes para esto, como en otro tiempo lo fueron los abusos retóricos- en la misma medida en que es su constante desplazamiento, o la postergación de sus conclusiones, lo que lo sostiene. Y no es tampoco una película, ni tiene un autor individual o colectivo: es, vale decir, un preparado audiovisual aleatorio, un continuado que, aunque se repita, jamás vuelve sobre sí mismo, ya que fluye en el tiempo lineal, y resulta por eso, a la vez, indefinido y definitivo. Es decir: sigue siempre adelante, incorregible en su materialidad, con lo que no es una obra sino, como la naturaleza, una realidad o, más que una realidad, o cualquier otro elemento agregado al mundo, una nueva capa de la realidad, otro nivel suyo que recubre, para nuestra representación, la vieja superficie. Ésta es su novedad.

La palabra y la imagen trabajan juntas en el audiovisual. Pero no solas: también está el sonido, su socio mudo y secreto que, sin embargo, como en los videoclips, dirige todo el baile desde la sombra y determina lo esencial de la transmisión. Es el sonido el que pone el tono, la “onda” de la comunicación, y, como verdadero responsable del continuo, ya que es el que marca el ritmo sobre el que se edita el conjunto, es también el que realiza, aunque inconsciente o cínicamente, el ideal del arte encarnado por la música en tanto ésta nunca pierde, ni siquiera cuando “comenta”, su carácter sugerente, su ambigüedad, es decir: su acceso inmediato a la salida de emergencia que cada afirmación abusiva necesita cuando se ve acorralada por la exigencia de pruebas.
Esta combinación de palabras, imágenes y sonidos, y más aún para quien rara vez cesa de estar expuesto a ella, ofrece un símil del mundo lo bastante dotado de “impresión de realidad” como para desplazar al original fácilmente del centro de la escena, a lo que debe agregarse la módica dosis de sentido que transporta en oposición a lo inexplicable –o absurdo, como se lo ha llamado- de lo que es sin intención, porque sí, porque está ahí: el mundo mismo, en una palabra, de cuya gratuidad, insostenible para la conciencia interrogante, se contagia a pesar suyo el discurso audiovisual en continuado, al entrar en la eterna duración sin interrupciones de aquello que en un principio procuraba enmarcar. Forzados, en la civilización de la comunicación, no ya a representar el mundo físico sino en cambio a sustituirlo e incluso sostener así la idea de que ese viejo mundo existe, poseídos sin embargo por el terror al vacío propio, como bien ha señalado Sollers, no de la naturaleza sino de la representación, palabra, imagen y sonido suelen reproducir, en su babélico desfile, el amontonamiento de cosas y sustancias no bien diferenciadas característico de las reuniones de argumentos insuficientes, pero típico también de los vertederos de deshechos. Aunque, si bien el continuo de la corriente que los arrastra puede dar esa impresión, no se trata aquí de deshechos ni de sobras, incluso si habitual que el material descartado se aproveche en sucesivas e imprevistas ediciones. Pero ocurre, como les pasa a unos materiales ya demasiado vistos o a unas ideas demasiado repetidas, que no sólo se desgasta el contenido de estas emisiones, sino también la relación entre los elementos de su lenguaje. A fuerza de ir juntos constantemente, como nunca lo habían hecho durante siglos, palabra, imagen y sonido se arrastran uno a otro, justificándose entre sí, y en lugar de potenciarse, como cuando su relación no es convencional, se degradan por el roce mutuo, por la ubicua sumisión de cada pie del trípode al pactado encaje con los otros dos, regulado no por el punto de fuga determinado por lo que sea que hayan descubierto, sino por el hábito del equilibrio necesario para seguir adelante sin caer en la evidencia del vacío. Repetido de manera más sencilla, el continuo audiovisual no explora ni expresa el mundo, sino que lo simula. Cada vez mejor, por otra parte.

A menudo los avances tecnológicos suponen un retroceso en el lenguaje: al reemplazar el signo de una cosa por su imagen, que en la hiperrealidad se le parece a tal punto que la sustituye, con lo cual la imagen misma deviene una cosa en sí, el valor del signo, su espesor expresivo, además del sentido de su comunicación, bien puede verse reducido a una presencia tan opaca como la de la cosa misma antes de que su silencio sea ocupado por las proyecciones e interpretaciones que despierta. De esa insignificancia el espectáculo se defiende con sus propias armas o con su propio aparato, tanto más equivalente a un simple alzar la voz cuanto más, y sobre todo más espectacularmente, recurra a concentrarse en mostrar para cubrir su impotencia en el decir. Es el momento de reintroducir cierta inteligencia en el conjunto, necesidad comprobable a la mitad de tantas películas de acción, entre explosiones, tiroteos y persecuciones. El vehículo de esa inteligencia es el lenguaje, que depende de contar al menos con una articulación: entre palabra y palabra, imagen y palabra, o imagen e imagen. La clave está en ese “entre”, sobre el que el ansia de integración trata de avanzar y al que la sed de independencia, por eso mismo, se empeña en hacer saltar en pedazos, como lo ilustran tantos montajes característicos o herederos de una estética contestataria.
Entre las cosas existe el espacio: la extensión, que en los términos de Spinoza requiere el concurso de otro atributo, el pensamiento, para formar la sustancia, el todo del que son modos cuanto pensamos o percibimos. La escritura, como intérprete verbal de este fenómeno, pone de manifiesto de inmediato el segundo atributo mencionado, mientras remite con inagotable dificultad al primero. El doble audiovisual que ofrecen el cine, el video y sus antecesores, como el dibujo, la pintura o la fotografía, se encuentra en la situación contraria. Pero lo que cuenta no es esa aparente diferencia de puntos de partida, sino la dimensión comprendida en el pasaje de una a otra, donde se realiza su desconcertante unidad. Es ahí donde un lenguaje se cruza con otro y encuentra su exterior, la barrera que ha de atravesar para significar algo. Para el discurso, la ocasión de que lo no verbal lo interrumpa y lo corrija: precisamente lo que un escritor puede aprender del cine o del teatro, o lo que puede encontrar al plantearse sus objetos de la manera en que aquellos lo hacen. Para la imagen, no ya representación sino doble en continuado de toda realidad visible o sonora, el cuestionamiento de su pertinencia por parte de una instancia cuya realidad no depende de lo que puede ser mostrado y la evidencia de que no basta con el espectáculo. Ésta es la posición del escritor, en realidad: un cuerpo aparte que se siente por dentro y que, dudando de cuanto se exhibe, introduce en lo que se muestra esa dimensión interior. No es que sólo puedan hacerlo los escritores, pero ésa podría ser tanto la función como el efecto de la literatura en cualquiera que hiciera uso de ella. “La conciencia increada de mi raza” era lo que Stephen Dedalus aspiraba a forjar para cumplir su vocación en las últimas líneas del Retrato del artista adolescente. En Ulises, el libro siguiente, hablaría de la “ineluctable modalidad de lo visible”.

Efectivamente, como el hombre en La náusea, en el mundo de los objetos la palabra está de más. Robbe-Grillet, luego también cineasta, procuró corregir los excesos verbales de la narrativa entonces tradicional en sus novelas llamadas “objetivistas”. Pero, cuando lo que recubre el mundo ya no es una verborragia ideológica, sino, en cambio, una permanente película publicitaria, es posible que quien escriba deba cambiar de objetivo. ¿Cómo evocar el peso del mundo detrás de esas pantallas, ahora ya tridimensionales y dispuestas en círculos a toda hora alrededor de su público, de las que todo lo opaco se ha evaporado para dar alas al antiguo sueño de volar, libres de trabas, ya en bombardero para los corazones agresivos, ya en dirigible para los que adoran la opulencia? ¿Cómo introducir en esas exhibiciones la conciencia de su significado o, mejor, de su naturaleza, ya que es la naturaleza justamente lo que en última instancia procuran sustituir? No mediante la imitación, que despoja a la literatura de sus mejores armas y la pone desde el principio en desventaja, sino, al contrario, poniendo el acento en todo aquello que tienda a escaparse del espectáculo, de la representación: los testimonios del olfato, el gusto y el tacto, por ejemplo, a los que el audiovisual, como el lenguaje escrito, sólo puede aludir o ignorar, junto con todo aquello al borde de lo inexpresable por su materialidad, su resistencia a la idealización. Parece poco. Sin embargo, ya sería mucho que lo concebido como espectáculo fuera visto por la literatura como tal: menos derivaciones estereotipadas y más estudios de imagen, hechos desde la vereda de enfrente y no en solidaridad con la impostura generalizada. Es peligroso en una época en la que casi todos, al no abundar otras vías, intentan realizarse sobre todo a través de la imagen y de su imagen personal especialmente. La palabra está de más en ese alineamiento de fachadas al que su incidencia sólo podría desequilibrar, pero sólo hasta que se advierte que, para quienes hablan, la cosa muda nunca es suficiente. La imagen remite a la palabra no menos que ésta a aquella, pero su articulación se produce en ese espacio, vacío, que encuentra siempre un pequeño resquicio por el que deslizarse y poner en cuestión cuanto lo rodea. Es esta inquietud que genera el lenguaje no la huella, sino la señal permanente del paso de la humanidad por la tierra.
2015
De ocaso en ocaso, La decadencia del arte popular (2002-2018)