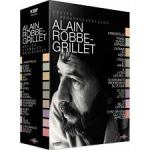La sonata de Vinteuil
Yo no me llamo así, pero por callar mi nombre
me dicen el Narrador. Y aquí estoy, escondido
al pie de una ventana, como ante una pantalla,
aunque ésta no es la proyección, que vendrá luego,
cuando yo haya traficado el sol por la linterna
que delata la simultaneidad de los días.
Ahora las figuras se ponen a sí mismas
en escena y la dominan, construyéndola para
proyectarla en los ojos que no ven, corazón
que no siente, sustituto del que ya no late,
fuera, pero no a salvo, del retratito inmenso
que preside desde su marco el acto profano.
Mis ojos son accidentales y, sin embargo,
deliberado es su mirar una vez abiertos.
La gente se sienta en las bahías y contempla,
como en Balbec, en cambio, el horizonte, confiada
en que nada saltará de allí sin darle tiempo
a decidir su fuga o su vana permanencia.
Allí nada se opone a la nada proyectada
por el vacío interior hacia el espacio abierto.
De allí no regresa, instantánea ni invertida,
ninguna de las imágenes del propio Aleph,
con sus bruscas evidencias que, devoradoras,
se amplían hasta reducir el ojo a su objeto.
Aquí, yo pequeño y encogido, sin ser visto,
asisto al ensayo definitivo, concluso,
que siempre, irrepetible, repetirá funciones
tras el mismo telón al alcance de mi mano.
La Berma en secreto, para la sola mirada
que presta atención a este ritual fuera de escena.

El que soy en este cuadro de un tiempo abolido
sabe interpretarlo y los nombres de sus modelos.
Descripción: ventana de salón iluminado
suavemente en el centro de la mansa negrura
creciente de un crepúsculo rural. Es verano
y así lo testimonian los vestidos ligeros.
De las dos mujeres jóvenes en ese limbo,
conozco, de una, su mala fama en estas tierras
y, de la otra, de quién ha heredado la casa:
su padre, un vecino al que los míos saludaban
hasta hace poco en sus paseos y que aún vive
y vivirá entre nosotros gracias a su música.
¿Cuántas veces, durante años, no habré oído,
en distintas circunstancias e interpretaciones,
la sonata, que sobrevivió a su creador
por algún tiempo, el de mi vida al menos, creciendo
y expandiéndose en el ambiente de los salones,
del que la tomé para mi propio repertorio?
Los Verdurin recibían, Morel despachaba
con sus finos dedos viciosos la melodía
que planeaba sobre los fieles convidados
y más tarde sobre los ciudadanos del mundo
de Guermantes, y yo, entrando y saliendo, más viejo
cada vez, aun distraído, la reconocía.
Así se grababa la composición en mí,
con la misma paciencia intermitente y tenaz
de la inspiración que la había escrito, a través
del aire aplastante del silencio pueblerino
o cargado de perfumadas insinuaciones
donde sonaba en los intervalos de la intriga.

Tragedia de la escucha, clavada y desgarrada
entre la modulación de una forma desnuda
y las turbias revelaciones ansiosas de ver
lo que se esconde bajo collares y corbatas,
la serpiente ondulando de vuelta al paraíso
y el comentario para siempre al margen del cielo.
Así, mucho después de la escandalosa escena
que me fue legada en soledad, libre de escándalo,
recibí, moneda a moneda, en mi bolsa oculta,
a través del aire aturdido por los Guermantes,
el oro acuñado por el redimido orfebre
en medio de los rumores que tan mal le hacían.
Del antiguo profesor de piano de mis tías,
de ese hombre, el compositor, decían mis padres,
ignorando su arte y su resurrección futura,
cuando ya no se lo encontraban en sus paseos,
que lo había dado todo por su señalada
hija y que era ella a quien él debía la muerte.
Fresco aún en su tumba, la noche de verano
me sorprende al pie de la ventana de su casa,
despertando a otro sueño que me obliga a estar quieto
para no perturbarlo, ni a las dos soñadoras.
El tiempo es ahora el de la moviola, que busca
cómo preservar los accidentes del olvido.
El adolescente entonces tropezado al pie
del descubrimiento que lo obliga a ser discreto
es el hombre sigiloso que hoy se aproxima
con dedos de seda a la reconstrucción del hecho.
La ventana es ahora la pequeña pantalla
del montaje, pero no la de la proyección.

Inclinado sobre aquello mismo que primero
vi desde abajo, como lo harán quienes asistan
a la exhibición de lo que antes fue secreto,
manipulo las apariciones y sus ritmos.
Dos vestidos de verano tan reveladores
de la estación como del calor que la atraviesa.
La joven asesina va de luto por su padre,
que yace no lejos de allí y se yergue impasible
junto al sofá, sobre la misma mesita donde
dejaba partituras para ser descubiertas
por las visitas, con el mismo gesto casual
de su hija al abandonarlo en el puesto de guardia.
Libre de censura y catecismos, desafiante,
la amiga mal vista se deja ahora ver bien
contra el pálido ocaso y así saca a la luz
del negro escote velado lo que el pecho esconde,
antes de cubrir, sobre el sofá, ante la mirada
ciega del ausente, la silueta perseguida.
Insinuante y reticente, igual que su padre
y la sonata que compuso, con sus meandros
de notas subiendo y bajando en pos de un oído,
la señorita de Vinteuil corona su huida
siendo alcanzada. Pero no basta el pie en la trampa
que ella misma tendió para acabar la carrera.
Hundir la casa entera en el mal que representa,
sin saber por qué, la hija educada en la virtud,
de la misma manera simbólica y efímera,
es el próximo paso, que ella debe ceder
también para que sea dado, para hacer suya
no la casa, sino el jardín encerrado fuera.

El jardín vedado por el cuidado interior
dispuesto en torno al viudo por la mujer ausente
crece donde pisa la presente, inexplicable
como la gran floración de notas musicales
crecida de experiencia tan delgada que nadie
podía dejar de humillarla con su piedad.
En el arte de hacer música con la pintura,
se duda de una y otra, de la luz, del sonido,
de la manera de acompasar los movimientos…
¿Es inspiración o tentación de profanar
este impulso de acompañar el acto fijado
en el cuerpo de un hombre con el alma de otro?
La infiel señorita desliza la invitación,
con los modos suaves de su padre, a la visita,
que conoce su rol y recita de memoria,
cortésmente, las groserías que necesita
la delicadeza para que caigan sus velos
y se eleve su fondo a la altura de la piel.
“¿Crees que no me atreveré a escupir yo sobre esto?”,
el retrato como testigo de su deshonra,
declama la voz antes de cerrar el telón
sobre la isla favorita de Charles Baudelaire.
Y sobre esa pared, nacida de una persiana,
se proyecta la imagen de este urdido recuerdo.
Si ahora, con la escena consumada, resuena
la sonata o si culmina en el justo momento
que la amiga sustrae pero yo restituyo
imaginándolo, con su luz de melodrama,
todo viene ya de mí que, aunque nada redimo,
lo hundido restauro junto a la banda sonora.
12–27.12.2022