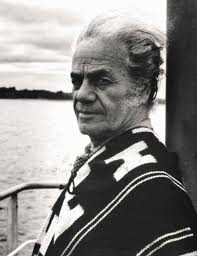Creí que era un gran concepto o al menos una gran idea, pero empecé a escribir y me dí cuenta de la obviedad solapada, pues al fin y al cabo toda ética nace del desengaño y cada una de un desengaño preciso, particular, intransferible como experiencia para el desengañado y sin cuya emergencia se queda en moral, en humilde obediencia que remite a una responsabilidad ajena y por esta vía a una instancia superior dada por buena precisamente en razón de su don de mando, hecho por oscuros predecesores que sus buenas razones habrán tenido para obrar de tal modo y desaparecer procurando no dejar rastros inequívocos de su propia conciencia. Una historia o genealogía de la ética, considerada así, caso por caso al ser necesario el acontecimiento personal y aun privado como parte de su desarrollo, tiende rápidamente a formularse como novela cuyo héroe no hace más que resistirse a toda interpretación cuya base de juicio provenga de la moral al uso, religiosa o no. Pues de acuerdo con esta lógica la ética nacería del choque de una sensibilidad con un orden cuyo peso la desequilibra, iniciando una reacción que al ser reflexiva y no refleja, es decir, ni opuesta ni mimética sino esquiva primero y oblicua después en relación con la línea de conducta que se le ha prescrito, no se traduce ni en un solo gesto ni tampoco forzosamente en una expresión inmediata, sino que al contrario se prolonga, insiste y persiste en un camino cuyo desvío del que ha traído al que lo traza a su origen, aun si no se ve su meta y la ruta proyectada sobre el plano todavía presenta intermitencias, ya en el punto de partida resulta evidente y además sin retorno para un espíritu consecuente. Pero como todos ellos vienen de una sangre, un hogar, una tierra con sus leyes de trascendencia y convivencia, conservarán viva en la conciencia despierta la huella de la tribu y sobre ese suelo levantarán su edificio, sostenido entre la voluntad de librarse de los viejos tótems y la de rescatarlos de la caída anunciada. Dentro de esta visión de la ética como crítica de la moral, la sombra de la que se ha nacido nunca se deja atrás y, por el contrario, se la tiene siempre delante como condición del discernimiento. Sin desengaño hay sólo moral y no hace falta lucidez para seguirla, cuando ha sido en cambio la primera chispa de ésta la que iluminara, aunque durante poco más de un resplandor, la caverna permitiendo imaginar una salida cuya luz exterior respondiera a tal fenómeno; pero el desengaño, sea cual sea el enigma a través del cual hace entrada en una conciencia proclive, siempre lo es en última instancia precisamente de la moral y particularmente, en literatura, de las moralejas, caídas las cuales el sentido de las fábulas estalla y recae sobre cada lector según su interpretación. En ese lapso de aturdimiento, que más tarde el emancipado evocará una y otra vez para tener siempre presente su fugaz noche del alma, la hora única a la que el dogma se le apareció de pronto como misterio, en ese momento de riesgo y temor al repetido tropiezo más que a una sola y definitiva caída, es cuando el desengañado, falto de toda ilusión o certeza, o al menos de aquella precaria y sólo hasta advertirlo suficiente que lo sostenía, decide apostar por el abismo recién abierto ante su inteligencia y aprovechar que están vacías para conservar sus manos libres, lo mejor teniendo en cuenta el no objeto de su elección. O sea: no elige nada, es decir, elige la nada, si es que la opción a ésta es cualquier otra realidad parcial como la del territorio en el que antes se apoyaba. Sobre esa dimensión recién descubierta construye, cuya falta de suelo garantiza la infinita profundidad de los cimientos de la filosofía de vocación inconclusa que se empeña en dar a luz.