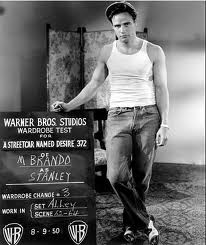Años después, ya casada, el recuerdo seguía siendo dulce. Podía evocar con precisión el regusto amargo, como decían que era la adultez, del trago largo pedido en la barra con fingida soltura, así como las ganas de fumar sobrevenidas entre el estrépito, las luces inestables y los cuerpos agitándose que el leve mareo le hacía ver como un océano en el que sería agradable sumergirse, y la imagen radiante de sí misma alucinando a sus amigas con su audacia, desprendiéndose del coro en un redoble del impulso con que había dejado plantada a su madre más temprano para irse con ellas, la dejaba pensar, como prefería, que era en ese momento cuando la habían marcado, por instinto antes que por cálculo, casi adivinando cómo abordarla en cuanto atravesó la marea y salió a la noche sin dueño, sola entre las siluetas de los que esperaban pasar. Pues el fuego apareció a la vez de pronto y sin brusquedad, como si, previendo el encuentro, hubiera acompañado sin que ella lo notara el movimiento con que ya había alzado el cigarrillo entre sus dedos, y luego todo fue así, desde las primeras palabras que apenas velaban la evidente atracción mutua hasta la inminencia del contacto decisivo a la sombra del gran árbol de la plaza de enfrente. El chico no se parecía a ninguno de sus compañeros de colegio, ni a su hermano ni a sus primos; nada en él remitía al orden ineludible declinado a partir de su padre como una escala por la que había que ascender mediante determinados estudios y negocios, sino a la selva que esa vía ignoraba y atravesaba, hacia la cual se dejó arrebatar sin resistencia. Más tarde, mientras perdía la conciencia con el beso recordado, la llamada le llegaba cada vez de más lejos, perdiéndose en la misma distancia hacia la cual vio alejarse, en un intervalo, sin mirarlo, al oportuno amigo de su captor, como entendió luego, con el aparato que éste había sustraído de su bolso. Perdió también la noción del tiempo, hasta que al volver del paseo en moto él volvió a sorprenderla arrancando de nuevo en cuanto ella bajó. Tal vez era mejor así, pensó entonces, y sólo al volver a casa se enteró de la llamada, el chantaje, sus padres marcando una y otra vez, buscando en vano, pagando al fin, y sin embargo nada de eso le había sucedido: sólo el beso de sabor indeleble, ileso en su memoria, tal como su cuerpo había vuelto del secuestro.