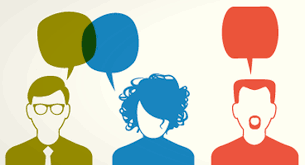Escribí El ruido y la furia y aprendí a leer.
William Faulkner
La gran época de la novela clásica fue el siglo diecinueve, la gran época de las vanguardias fue la primera mitad del siglo veinte, la gran época del libro de bolsillo fue la segunda mitad del mismo siglo, nuestra época parece marcada por la explosión mediática y la digitalización generalizada pero no sabemos en qué será grande. Un fenómeno comprobable, sin embargo, es el de la multiplicación de los que escriben y publican, ya sea en papel, online, en editorial o por cuenta propia. Un fenómeno curioso y en apariencia contradictorio, en un mundo cuyo lamento por la decadencia cultural, que siempre encuentra un escalón más bajo, resulta una música de fondo tan constante como difícil de apagar o desoír. En ese crepúsculo de las letras, las artes, la política y todo lo que no es tecnología, cada vez más no sólo escriben sino también, a pesar del interesado y cotidiano espectáculo del triunfo de la ignorancia, se esfuerzan en aprender cómo hacerlo. Puede que la demanda no sea tan alta como quisieran los capaces de enseñar, pero aun así es evidente que la relativa proliferación de oferta docente se basa en un interés por parte de un público. Un público, por otra parte, como el grueso de cualquier público actual, ansioso en su mayoría por pasar al otro lado de las candilejas, y no sólo por vanidad sino por causas más profundas, desde el deseo de reconocimiento estudiado por Hegel hasta la necesidad de un sentido para los propios actos cuya suspensión, naturalmente, es difícil de tolerar.

La mayoría de los individuos empeñados en este intento son lo bastante lúcidos y razonables como para advertir, por debajo de las pulsiones mencionadas, otro tipo de cuestiones que la escritura pone en juego y a las que es capaz de ofrecer algunas respuestas. De la misma manera, cualquier profesor de este arte que muy probablemente, como tantos en esta y otras disciplinas antes que él, enseñe ante todo por ineludible necesidad económica, mejor atendida en su caso por esta que por otras prácticas, puede reconocer, además de la crematística, otras satisfacciones y otros valores vinculados a su tarea. Sin embargo, volviendo a la cuestión de la época y a la sobreabundancia contemporánea de vocaciones de poeta, si se las puede llamar así, dentro de un contexto cultural depresivo, según las apreciaciones más habituales de los interesados, cabe hacerse una pregunta. Tanta enseñanza, tanto aprendizaje, ¿señalan un alba o un ocaso? ¿Expresan la riqueza o la pobreza de una actividad?

Como el optimismo afirmativo no basta para liquidar la sospecha pesimista que lo sigue como si fuera su sombra, como la fórmula de Gramsci recomendando un “optimismo de la voluntad” unido a un “pesimismo de la inteligencia” marca los polos de una ecuación pero ésta no ofrece siempre el mismo resultado en el análisis de la realidad, para encontrar el punto medio donde está el nudo de la contradicción podemos recurrir a lo que dice Guy Debord en La sociedad del espectáculo (Tesis 40) sobre la supervivencia ampliada (cursivas del autor): “Este incesante despliegue del poder económico bajo la forma de la mercancía, que ha transformado el trabajo humano en trabajo-mercancía, en trabajo asalariado, conduce, por acumulación, a una abundancia en la cual la cuestión primordial de la supervivencia se encuentra obviamente resuelta, pero de tal manera que tiene que reproducirse constantemente: se plantea en cada ocasión en un grado superior. El crecimiento económico libera a las sociedades de la presión natural exigida por la lucha inmediata por la supervivencia, pero estas sociedades no se liberan de su libertador. La independencia de la mercancía se extiende al conjunto de la economía sobre la cual impera. La economía transforma el mundo, pero sólo lo transforma en un mundo económico. La seudonaturaleza en la cual se encuentra alienado el trabajo humano exige la continuación hasta el infinito de su servicio, y este servicio, que nadie más que él mismo juzga y valora, consigue, de hecho, convertir todo esfuerzo y todo proyecto socialmente lícito en servidor suyo. La abundancia de mercancías, es decir, de relaciones mercantiles, no puede significar otra cosa que la supervivencia ampliada.”

De este modelo pueden extraerse dos analogías, la primera de las cuales puede observarse en la permanente crisis de público que enfrentan las artes, aun si nunca fueron tantos como ahora los consumidores de cultura. Al tratarse de un mercado, en él se compite y es el juego de la oferta y la demanda, manipulable por los inversores, el que determina la circulación social y el destino inmediato de una obra mucho más que sus valores intrínsecos. Esto puede parecer una obviedad, pero no lo es naturalmente sino sólo dentro de una seudonaturaleza como la mencionada por Debord. Dentro de esta creciente entropía mercantil, un valor desplaza y sustituye a todos los otros. Por eso Brecht, en Hollywood, decía que les veía el precio hasta a las hojas de los árboles. Cuanto más, en la práctica, bajo criterios rigurosamente comerciales, la cultura es tratada como un entretenimiento por productores y consumidores que no pueden ser otra cosa, más ella misma no puede ser ni hacer valer nada distinto, con el consiguiente empobrecimiento de su función, diametralmente opuesto al crecimiento de su mercado, que no se alimenta de lo mejor, sino de lo más rentable.

La segunda analogía se desprende de la primera y presenta la misma paradoja, según la cual, así como el tratamiento mercantil de la cultura reduce a ésta a un entretenimiento, aunque masivo, también la estandarización de los valores así llamados literarios opera en la escritura una particular síntesis de mediocridad y excelencia inmediatamente apreciable en los resultados propuestos e incluso recomendados a los lectores. Esta síntesis es una solución de compromiso entre dos escalas de valores, la cultural y la comercial, que por mucho que insistan y lo deseen no logran confundirse. Y es por eso que recurren a un pacto conformista como éste, ilustrado por todas esas novelas aceptablemente escritas pero tan respetuosas de las convenciones consensuadas por los hábitos de lectura que sus posibilidades de estimular en el lector cualquier diferencia respecto al por todos denostado “pensamiento único” son nulas. Todos estos libros compiten bajo una sola y misma regla, la de la oferta y la demanda, que determina su identidad ya desde su concepción así como decide su significado y su sentido últimos. José Arcadio Buendía, como recordarán los millones de lectores de Gabriel García Márquez, no jugaba a las damas porque decía no ver sentido en una contienda cuyos adversarios están de acuerdo en los principios. El precio del acuerdo que procura fijar, preservar y promover pragmáticamente unos valores, más que creídos, impuestos por las circunstancias es la imposibilidad de una discusión seria sobre éstos, con el consiguiente convencionalismo característico hasta de las propuestas en apariencia más arriesgadas que se hagan en tal contexto.
Hubo un tiempo en el que la literatura era una novedad: pocos sabían leer, luego cada vez más, y para éstos era nuevo cuanto se callaba en los lugares de predicación habituales pero podían encontrar en esos objetos tan aptos para salvar de la quema llamados libros. Concluido hace no tanto tiempo el proceso de alfabetización que tan crucial pareció en una época, en nuestros tiempos de lo que podríamos llamar postalfabetismo la novedad no se busca en la lectura, para quien está interesado en las letras, sino en la posibilidad de escribir y ser, eventualmente, leído. Puede ser un efecto de la pérdida de intimidad propia de la era de la intercomunicación, en la que el aislamiento reflexivo cede espacio a la interactividad, pero así como la crítica ocupa un lugar cada vez menor, cada vez son más los que emprenden el estudio de las letras a través de la práctica. No el estudio de la literatura, con el conocimiento de la teoría y de las obras como objetivo, sino el del arte de escribir, utilizando modelos y técnicas para devenir creador.
Que exista un saber a transmitir en este campo, aun si esto significa cierta simplificación de problemas complejos y algún grado de esquematismo en función de una aplicación más inmediata, es positivo y representa un avance para la cultura y su divulgación. Pero quien quiere aprender a escribir hoy en día se enfrenta precisamente, y ya en la raíz, a la encrucijada antes descrita entre cultura y comercio, que procuran hacer sinergia pero no pueden evitar el conflicto entre los intereses que ponen en juego. El traslado a la práctica de la escritura de los métodos y técnicas de solución de problemas propios de la cultura del management y la empresa, y sobre todo de la actitud pragmática característica de su enfoque, puede aportar un marco realista al escritor y una orientación a resultados, como reza su dogma, que lo ayuden a concretar en textos completos unas ideas que de otro modo podrían no pasar nunca de vagas ocurrencias y tanteos. Sin embargo, no es suficiente con esto para escribir una obra valiosa, es decir, que además de cumplir con las convenciones de uno u otro género pueda expresar algo de la realidad. El discurso del amo, en este caso el del modelo productivo por vías repetidamente probadas, siempre encuentra quien lo aplique con el éxito esperado, al igual que hay quienes triunfan en los negocios y se hacen millonarios. Pero esta ínfima minoría no libera al resto, que alienado bajo unas recetas sordas a sus auténticos problemas puede perderse errando en torno a un modelo inadecuado por tiempo indefinido. En este campo, teoría y técnicas podrían ser como la ciencia y la tecnología en el del desarrollo empresarial: base de dogma y manera de hacer cuya aplicación, presumiblemente, dará a la materia la forma buscada. Así, la planificación querría asegurar desde el principio el cumplimiento de lo previsto y lo ideal sería poder ajustar de entrada la oferta a la demanda, en este caso la de los lectores. Pero la materia, es decir, la historia por narrar, el tema y hasta la voz en ciernes del escritor que está tratando de encontrarla, ofrece una resistencia al orden que se le procura imponer y no es insistiendo como se logra hacer calzar a un pie en un zapato que no es de su número. Esa materia ha de ser conocida y es entonces cuando la crítica encuentra su función creadora. En el mundo sin revés de la publicación comercial, anulado el valor de la crítica como conocimiento, sólo quedan la producción y su rentabilidad como objetivos del trabajo. Pero no es el saber encarnado en teorías y técnicas, por más prácticas que éstas sean, el que puede enseñarle algo al aprendiz de escritor sobre su propio mundo y su conciencia, sino tan sólo el sentido crítico que sea capaz de desarrollar y aplicar. Karl Kraus escribió que un artista es alguien capaz de hacer, de una solución, un enigma. De manera análoga, no serán las soluciones prefabricadas las que enseñen a nadie a escribir sino, por el contrario, los problemas imprevistos. Al tratarlos es cuando la escritura encuentra su función: escribir bien es pensar bien y llegar a hacerlo es el primer beneficio de aprender a escribir.