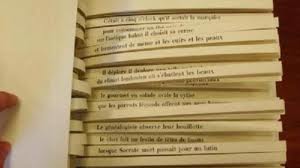Mario Benedetti es uno de los poetas latinoamericanos más leídos y seguramente uno de los más prolíficos. Sus versos han alcanzado una difusión mucho mayor de lo habitual para las obras poéticas, no sólo a través de sus libros sino también de canciones y otras formas populares que han hecho de los suyos, a menudo, “poemas para los que no leen poemas”, permitiéndole llegar a un público más amplio que el de los presumibles lectores de poesía; en suma, la suya es una poesía que circula y que lo hace además por cauces más anchos que el de la lectura de versos. Pero esto, más allá de la acogida que ha tenido, es así desde la misma concepción de esta poesía, desde la elección de léxico que realiza en su escritura y desde el destinatario al que toma por interlocutor. En los poemas de Benedetti aparece ciertamente aplicada su arte poética, pero ésta es también explicitada en los versos escritos, con idéntica claridad a la del resto de su expresión. Benedetti es un poeta explícito, por vocación y por estrategia: al leer su obra, la voluntad de comunicación y de intervención son evidentes, y además puestas en evidencia, declaradas. El otro siempre esta ahí, amigo o enemigo, convocado desde que el poeta toma la palabra, y se le habla sin tapujos, coloquialmente, quizás con más confianza aún en su capacidad de entendimiento que en el resbaladizo lenguaje, sostén acaso menos firme que el prójimo por más que sea la materia de que están hechos los poemas que a éste se le ofrecen.
Con el poeta, el Benedetti ensayista comparte la claridad de juicio y la proximidad con el lector; también la aceptación de la circunstancia y la decisión de participar en ella. Tanto si se trata de un artículo como de una conferencia, su palabra nunca se nos da desde la altura de una cátedra o en una lengua especializada o distinta de la del diálogo cotidiano, sino que nos remite precisamente a un plano de conversación, a un territorio lo más llano posible donde iniciar un intercambio de perspectivas. La opción por un lenguaje sencillo y coloquial que encontramos en sus poemas se repite aquí de un modo natural porque participa de un mismo deseo de situarnos en un plano de igualdad, que es la circunstancia común. El interlocutor más típico de Benedetti es una identidad llamada “nosotros”, un espacio de diálogo en el que su palabra se hace común y circula entre los miembros de una comunidad inclusiva pero a la que no pertenece cualquiera. Esa identidad, el “nosotros”, no tiene nada de abstracto en este caso: pues no hay duda para el poeta de que nosotros existimos juntos, aquí y ahora, en esta circunstancia en la que nos hemos encontrado y de la que hablamos y en la que tomamos posiciones políticas y afectivas. O bien, si hay duda, esta poesía (y el pensamiento que la acompaña) elige oponérsele y convocar en torno suyo la solidaridad de los resistentes.

Sin embargo, ¿a qué se opone este “nosotros”? Hay dos palabras que insisten en la poesía de Benedetti: “odios” y “rabia”. Y también un enemigo que vuelve, menos declarado que el capitalismo o el imperialismo: la muerte. Hay desde el comienzo una suerte de combate con la muerte en esta trayectoria poética, y una suerte de épica que corre de libro en libro, que suele tener a la lucha política por objeto pero de la que se desprende un vocabulario de guerra que alcanzará incluso a los poemas de amor: “táctica y estrategia”, por ejemplo, o expresiones como “defensa de la alegría”, que implica la ineludible necesidad de combatir para vivir plenamente e incluso alcanzar y sostener el bien posible. Esta situación de combate define un mundo en el que claramente hay amigos y enemigos, rivales y aliados, y uno de los sentidos de la vida pasa por elegir de qué lado estará uno. Políticamente, aquí capitalismo, imperialismo y muerte caen del mismo lado; del otro, el poeta agrupa sus fuerzas. Entre ellas están los poetas que en el título del poema que da nombre a este libro reclama como suyos, pertenencia a la que seguramente corresponde con su propia persona y con su obra.
Estos poetas son míos: este título es elocuente en más de un sentido. En primer lugar, reencontramos la querida correspondencia entre lo singular y lo plural, la reunión de una comunidad espontánea pero de ninguna manera casual que comparte una lengua, unos deseos y unos ideales. En segundo lugar, una clara idea de parcialidad, de elección vital que distingue propios de ajenos, tanto enemigos como no, y hace de ello un valor en el énfasis con que lo declara: hay “ellos” y “nosotros”, tanto por las ideas como por el afecto; al menos si se está vivo, si se habita una circunstancia, si no se puede ser neutral. Y en tercer lugar, un acento puesto en la persona y no en la obra del poeta, no olvidando que éste lo es, ya que así lo llama, pero sí diciendo “estos poetas” y no “estos poemas”, lo cual nos remite a una experiencia que excede la lectura de la obra del otro e incluye la amistad, la militancia y el compromiso político: en última instancia, más allá de desacuerdos parciales, están del mismo lado y comparten un mismo suelo en el que crecen sus obras, entre otras muchas manifestaciones de su presencia en la tierra.

Estos poetas son míos: en realidad poesía y poeta resultan indisociables en esta visión, que también procura retenerlos frente a otra amenaza siempre pendiente sobre los vivos: la de la muerte, el olvido, la separación. Hay una historia de lucha y a veces exterminio, de exilio y desarraigo, en la que estos poetas tienen parte al igual que quien los descubre como propios. En esa historia, la de Latinoamérica, la muerte suele ser una figura violenta con cara de dictador amenazando borrar cualquier cara que se le distinga. Frente a esa amenaza, que desea también la oscuridad del olvido para sus opositores, se alza el testimonio de un poeta que es a la vez testigo de la poesía de otros, que la conoce y que desea ayudar a conocerla. Que estos poetas, suyos, sobrevivan y que vivan en la lectura de aquellos capaces de integrar una comunidad, ésa formada por “nosotros”, es una voluntad que forma parte tanto de una toma de partido como de la lealtad a la amistad y la admiración personal. En ese sentido, aquí se habla en todo momento desde un compromiso que no quiere ser sólo político ni sólo literario, y del que está excluida la neutralidad casi como una tentación del adversario original.
De lo dicho anteriormente no debe desprenderse una idea de fanatismo ni de falta de matices. Estos poetas son míos es el título de un poema en el que se defiende apasionadamente la causa de los poetas de una causa compartida, pero pasión no quiere decir irracionalidad. Sin embargo, un poema, por claro que sea, no es una explicación ni un argumento. Al pasar al ensayo, Benedetti afirma las mismas convicciones. Pero encuentra además el espacio para un análisis de la obra que, sin alienarla de su autor, hace posible un acercamiento objetivo en el que ejercer a fondo sus facultades críticas.

Como crítico, a las ya mencionadas claridad y llaneza en la expresión, Benedetti suma otros rasgos, propios también de su voluntad de diálogo en un plano de igualdad con quienes elige como interlocutores. Algunos de estos rasgos son la agudeza en la observación, que le permite ir encontrando en los textos las pruebas de lo que afirma, y el modo persuasivo de argumentar, que funciona dentro de una distancia afín a la de la conversación: aun cuando ocasionalmente alce la voz, Benedetti no afirma desde la autoridad que podría darle el uso de la palabra, sino que procura convencer enlazando suavemente sus razones. Quizás cabría resumir esta actitud en una fórmula: parcial sí, arbitrario no. Benedetti habla aquí de sus poetas, pero no impone unos valores previos generales por más que incluso comparta algunos con los escritores que comenta. No nos empuja hacia ellos: nos invita y procura hacernos ver que la invitación vale la pena, con decisión pero sin insistir. Brecht consideraba a la amabilidad como categoría política. Tal vez este modo de relacionarse con el lector pueda vincularse a esa categoría.
¿De qué poetas nos habla Benedetti? Al lector español familiarizado con la poesía latinoamericana muchos de estos nombres le serán ya conocidos; algunos otros, no tanto. Pero lo mismo le sucederá seguramente al lector latinoamericano, ya que suele ocurrir que poetas muy leídos en sus respectivos países sean poco nombrados en el resto del continente. De cualquier modo, esta antología comienza con un panorama general que, aunque fechado, pues corresponde a un texto del año 1989, permitirá situarse en un territorio y en una perspectiva, móvil pero con coordenadas precisas determinadas por un modo de pensar, una ideología definida y una experiencia significativa tanto histórica como literariamente. La “actual poesía latinoamericana”, claro está, no es la misma de entonces hoy en día, pero viene de aquella y el interesado encontrará aquí un documento que es también una proyección de futuro. Se destacan, entre otras características, la heterogeneidad de esta poesía, rasgo que no debería sorprender al tratarse de la producción de todo un continente pero que, aun en años posteriores, ha debido señalarse para oponerlo a las etiquetas bajo las cuales suele clasificarse a “lo latinoamericano”, y su crisis permanente de identidad bajo la presión de una realidad convulsa sobre una cultura desbordada a pesar de su apariencia a menudo exuberante. Esto, en la medida en que la problemática latinoamericana se ha agudizado desde 1989, y a tal punto que incluso el mero planteo de cuestiones como ésta tiende a borrarse bajo el peso del caos cotidiano circundante, mantiene su vigencia como ecuación irresuelta y tema presente.
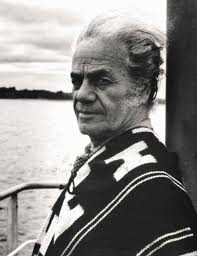
Para entender, de todos modos, la muy diversa poesía latinoamericana en lo que efectivamente tiene de conjunto, Benedetti propone una dialéctica entre poetas que de algún modo genera un centro común a partir del cruce de sus distintas posiciones. Así, por ejemplo, enlaza “el sencillismo de Baldomero Fernández Moreno con las aventuras sigilosas de Lezama Lima” o “el lenguaje abierto de González Tuñón con lo que José Olivio Jiménez considera el “hermetismo crítico” de Octavio Paz”, estableciendo con estos contrapuntos una posible armonía en la aparente disonancia entre sus miembros. De varios se ocupa en las páginas que siguen: de Nicanor Parra, en el texto más antiguo de esta colección, como precursor de una ruptura formal capaz de ampliar el registro de las generaciones siguientes; de Juan Gelman como emotivo doble antagonista de la oscura alianza entre capitalismo y romanticismo; o de José Emilio Pacheco en su paradójica condición de autor de lenguaje diáfano sujeto a inacabables interpretaciones. Pero también del lado oculto, o “nocturno”, del narrador Cortázar, su poesía, que apartada en general por la crítica de la obra mayor, novelas y cuentos, es rescatada aquí y situada en su adecuada posición complementaria, o de Baldomero Fernández Moreno, cuyo sencillismo rescata Benedetti en el centenario de su nacimiento como inauguración de una lengua dueña de una palabra capaz de ser por fin con éxito, después de tantas torsiones barrocas, “expresión de algo concreto, usual, cotidiano”. Entre estos poetas, o poesías, y otros como Circe Maia, Claribel Alegría o Rubén Bareiro, a quienes se dedican artículos en el libro, el lector puede ir trazando sus propios contrapuntos, escribiendo en paralelo, mientras lee, el texto implícito sugerido por lo que Benedetti hace explícito en cada ensayo. Estos hilos tendidos de un poeta a otro como de un punto a otro de la red de la poesía latinoamericana, al cruzarse, definen una suerte de centro alrededor del cual “nosotros” podemos reunirnos y reconocernos, no como pertenecientes a la realidad de una tierra ajena o propia, sino en el espejo que su producción poética ofrece a todos los que elijan comulgar con ella. Como se ve, una comunidad alternativa y abierta, aunque localizable en última instancia entre las coordenadas que permiten situar ese espacio de lectura que es idealmente su lugar de encuentro.
Por último, esta antología incluye un texto que ocupa una inevitable posición irónica en relación con el conjunto, ya que se trata de un comentario crítico sobre lo que Benedetti llama “el Olimpo de las antologías”, esa especie de club exclusivo en el que cada antologador reúne a sus dioses o endiosa, aun de modo efímero, a los poetas que mejor representan su propia poética. No es éste el caso, en la medida en que todos los textos pertenecen al mismo autor; pero, si la parcialidad es inevitable hasta para el más objetivo y universal de los críticos, hay en el autor de estos textos la decisión y la voluntad de asumir su propia parcialidad y darle un sentido, inclusive explícito, en lugar de negar o ignorar lo que suele permanecer inconsciente. Lo contrario de “parcial” es “total”: en este sentido, nada menos totalitario que reconocer la existencia de partes opuestas o distintas de la que uno defiende. Estos ensayos, parciales a fondo, defienden decididamente unos valores; el de pensar mirando alrededor de sí, en lugar de ensimismándose, no es el menos importante ni el menos decisivo a la hora de escribir.
Prólogo a Estos poetas son míos, Mario Benedetti, Bartleby Editores, Barcelona, 2005.