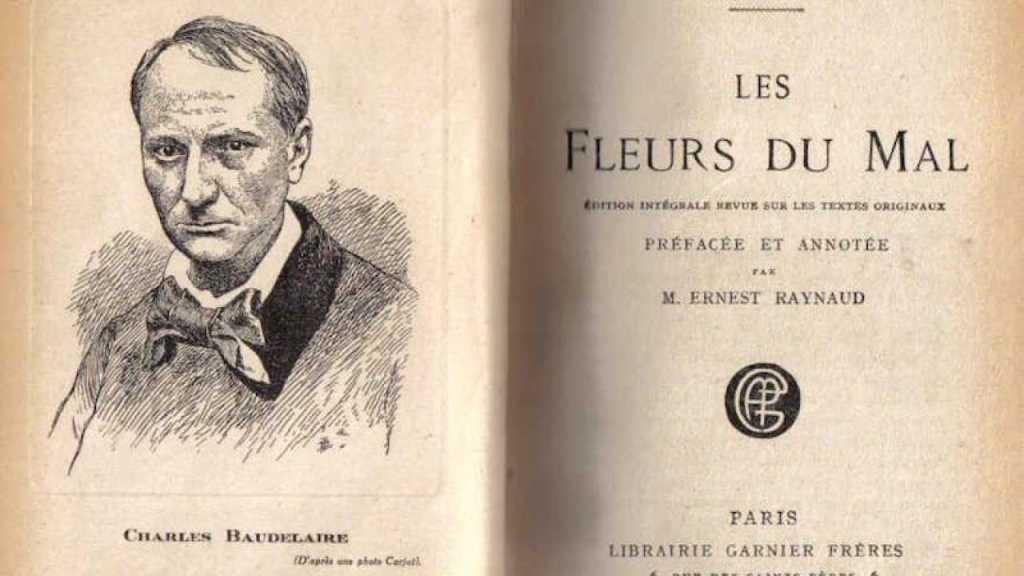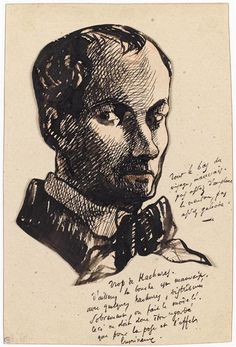Versión simplificada
Buena o mala, tanto la narrativa como la poesía promovidas se definen por un rasgo opuesto al de la literatura moderna: son simples. Aunque al lector se le escape el significado último, incluso inconsciente, del texto en cuestión, siempre cuenta con un sentido o referente inmediato que le garanticen una comprensión suficiente, al menos para él. El problema es cuánto vale eso que le basta: si esa comprensión es efectivamente suficiente y para quién. Lo que éste comprenda determinará su valor como lector. Pues lo simple, incluida la síntesis que ése mismo pueda hacer del material leído, es genial cuando condensa una cuestión compleja: la forma que contiene y señala efectivamente los elementos dispersos que así por fin forman un conjunto. Pero esa genialidad está en relación directa con la complejidad de lo que traduce. “Toda verdad es sencilla. ¿No es ésta una doble mentira?” (Nietzsche) Las verdades simples suelen ser las de la ideología. Analizada y cuestionada ésta, reaparece el magma conjurado. El circuito cerrado de la comunicación equivale a la circulación de la ideología, que más verdadera parece cuanto menos descompuesta. Y por eso es enemiga de la composición y exige lo espontáneo, ya que tal conducta responde al reflejo condicionado por las condiciones propias de la ideología. Pero detrás de esa conclusión que parece inmediata y sencilla se esconden muy enmarañados procesos: eso es lo que se barre bajo una alfombra rotunda y se procura olvidar como a una pesadilla.
Un espacio de cavilación (Pinter)
El teatro es la relativización del coro. Todas las declaraciones moralistas del coro, ya en la tragedia griega o isabelina, quedan cuestionadas por el solo hecho de que una voz se desprenda de él para cantar sola (Henríquez Ureña). Fausto (Marlowe) y Don Giovanni (Mozart y Da Ponte) son ejemplos de esta práctica, que en lugar de resolver la contradicción en una síntesis la deja abierta. En esa grieta entre dos costas, o ríos divergentes, vive el teatro. Nace de la separación, que también es su tema.
Infierno para todos
Las utopías pueden ser personales, pero las distopías siempre son colectivas. Promiscuidad del infierno, ilusión de atenuar el sufrimiento compartiéndolo o repartiéndolo, deseo egoísta de socializarlo, mientras el deseo del bien se lleva de lo más bien sobre los propios hombros. Cuando la visión del futuro se hace proyección del malestar presente, lo individual se convierte en colectivo a través de la identificación por contagio y su cultivo bajo idénticas condiciones para todos: la realidad que esas conciencias se dan a sí mismas. Las buenas distopías son lúcidas. No proyectan el interior de nadie, sino las consecuencias de algo ya en marcha y bien captado en el exterior de la caverna. Esas visiones objetivas no expresan el malestar sino sus causas, que suelen desenterrar de debajo de ruinas muy antiguas y fechar con tanta precisión como profundo caven.
Hacer oír al mundo que estamos aquí
Pasión de la especie: reunirse todos juntos en un espacio que toman o copan, cuantos más mejor, y gritar tan fuerte como puedan para espantar ese silencio que estremecía a Pascal aunque ellos jamás lo hayan oído, pero sí hablar de él. Modelo universal, maneras nacionales. Españoles por el mundo, españoles a los gritos. Hacer del mundo un plató de televisión. Un plato con bombos y platillos. El infierno como promiscuidad o su contrario, el espacio deshabitado. Silencio del que mueve el sol y las estrellas. Tumultuosos ríos de voces que se funden en un mar atronador.
Segunda naturaleza
Nunca se escribió, publicó y leyó tanto, pero tampoco nunca se habló tanto, en un mundo en el que todo, objetos y espacios, comunica. El rumor ensordecedor de las terrazas repletas, como el múltiple cantar de los pájaros en los árboles al caer la tarde. Diferencia de los acentos y los timbres, los humanos aturden y los pájaros no. ¿Nacidos para cantar de otra manera, no reunidos así al azar de la oferta comercial y de la moda, sino en ámbitos donde la palabra sea inteligible?

Hipocresía y cinismo
La burguesía es al capitalismo lo que el profeta al mesías, con la diferencia de que lo que anuncia no es el Verbo o la Palabra sino la Cosa, que por ser lo que es no la reconoce, como Jesús a Juan, sino que sólo la supera, implacablemente.
Da capo
Insistir es la forma activa de resistir.
La educación del olfato
El conocimiento del cliente incluye un sutil matiz de desprecio. Se conocen sus debilidades. A menos que sea inocente, como el del camarero de Yo serví al rey de Inglaterra, que comparte las inclinaciones de aquellos a los que sirve y aspira a satisfacerlas porque sueña con la misma redención que ellos. Pero la inocencia está llamada a su caída, no pudiendo evitar todo tropiezo. El desprecio equilibra entonces el rencor y hace posible una negociación amistosa.
Gravedad
Desear lo posible: lo más difícil, como si lo imposible fuera justamente la propia matriz del deseo. Como si lo difícil fuera trascender al revés: pasar de aspirar al cielo a querer la tierra, que a pesar de estar bajo nuestros pies nos pesa, como anunciándonos que terminaremos debajo suyo.
Ligereza
Como si: simulación del pensamiento. O simulacro de pensamiento.
Espacio no apto para edificar
El conocimiento desmitifica y así deprecia. Convierte en mortal al dios. Saber sosiega pero mata la esperanza. El vacío que ésta deja es ese lugar que el saber no ocupa.
Carnada
El mercado deprecia. O defrauda. O recurre a la inflación. Lo que se lanza allí es un cebo y quien pica lucha enseguida contra el anzuelo. O por él. La sangre atrae al tiburón y repele al pez gordo. Pero nadie se alimenta de carnadas.
Hermetismo o censura
El límite lo pone el lector que uno imagina.
Karaoke literario
El lector imita al autor.
Quinta columna
Acometer una tarea superior a las propias fuerzas es ir contra las propias fuerzas.