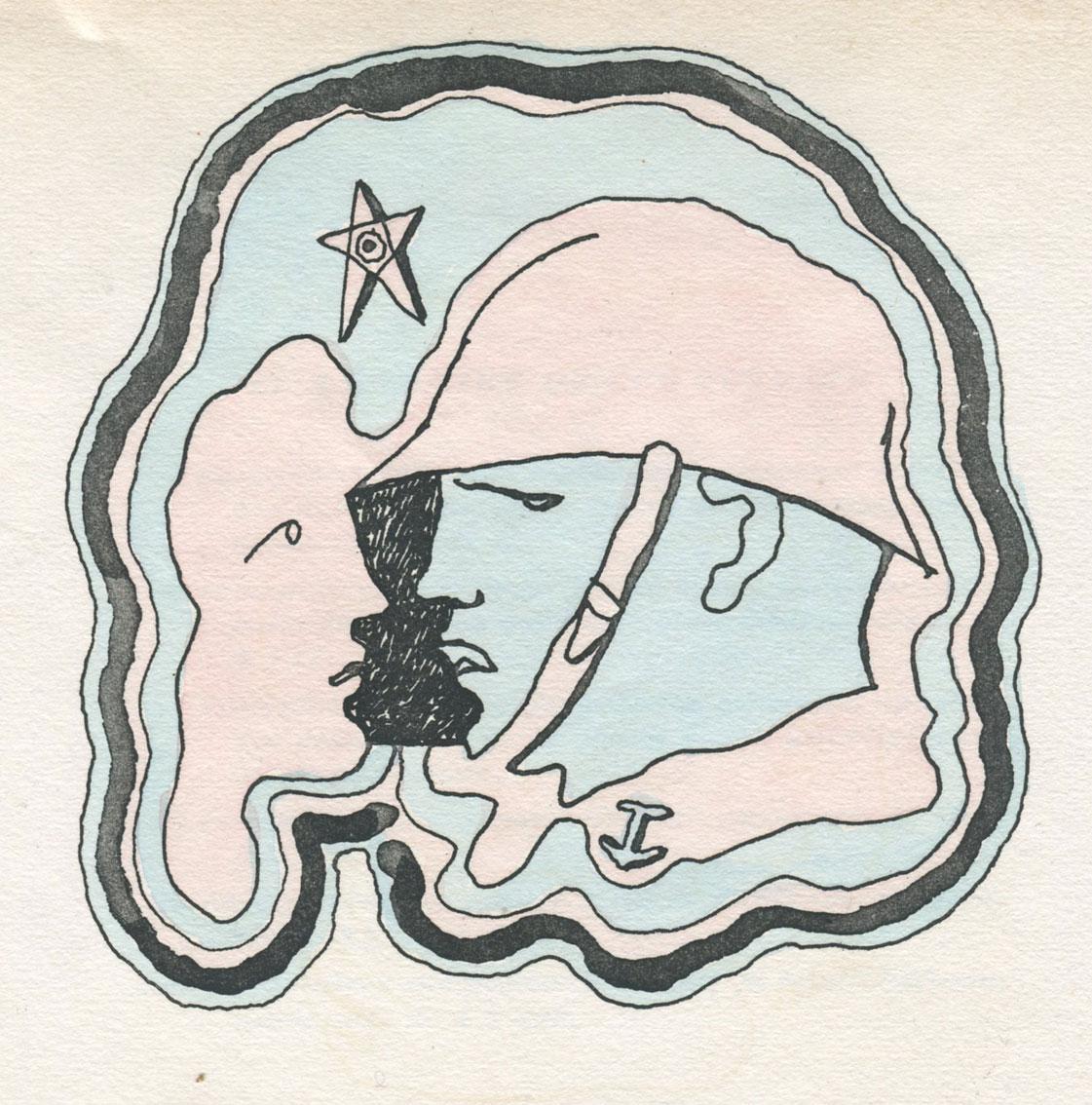
7
El simulacro va en serio. No quiere
condiciones ideales ni bajo control
de presión y temperatura como
admite y exige la simulación, que busca,
en todo caso, ensayar una hipótesis
sin ensuciarse las manos, en la claridad
que distingue al saber, en teoría
objetivo. El simulacro, en cambio, se apodera
del objeto, lo arranca de su entorno
y desvía de su función para, sobre el mismo
territorio, ya adverso, ya propicio,
afirmar el reverso de lo dado, torciendo
el orden natural con el propósito
de enderezar el destino, corregir lo escrito
y oscurecer, para dar sitio a la sombra,
el plano iluminado desde todos los puntos
de vista posibles, buscando a ciegas
lo que nunca posaría bajo un microscopio.
Pragmático a la fuerza, el simulacro
reniega de la ciencia y no quiere saber nada
más que lo útil, la mínima técnica
empírica necesaria para sus efectos,
indiferentes a los resultados
comprobables y cumplidos, si el truco resulta,
más allá y más acá, en nada tangible,
como no sea la piel de los incriminados.
El simulacro va en serio, se da
sobre el terreno y no destila saber alguno
que separe de sí, del repertorio
de los conjuros adquiridos para la próxima
tentativa de consagración. Previo
es el tiempo de la simulación, encerrada
en su límpido laboratorio
libre de engaños, prenatal, al del simulacro,
que no culmina en una proyección
abierta a todas las miradas interesadas
y sobre aviso durante el fenómeno,
sino que excede las medidas y las escalas
en su obligada precipitación
al tiempo de las consecuencias, con sus tropiezos
y accidentes, que aun de lo perfecto
en su ejecución hacen materia suya, porque
no es en la imagen sino en el cuerpo
que debe darse la redención. Y así fracasa
el acto aun más aclamado, porque
no busca creyentes, sino un dios. O lo divino.
16–18.10.2022
































